Miguel Acosta Saignes: Sobre la Esclavitud y la Transculturación. Reseña Bibliográfica acerca del libro Estudios de Etnología Antigua de Venezuela (2014). Diónys Rivas Armas
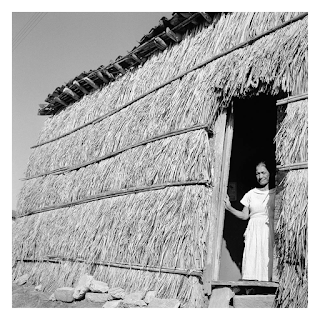 |
Miguel Acosta Saignes - Vivienda de Palma. Porlamar, Estado Nueva Esparta, 1955 |
Diónys Cecilia Rivas Armas
Dirección de Docencia e Investigación FEVP
Correo-e: dionysrivasarmas@gmail.com
Resumen. Es relevante el interés de estudiar los aportes teóricos del investigador venezolano Miguel Acosta Saignes, ya que nos permite comprender los procesos históricos invisibilizados desde los grupos subalternos, el rescate de la memoria y herencia en la complejidad y diversidad de nuestro devenir histórico. De igual manera, son valiosas las contribuciones sobre el tema de la transculturación, para entender las dinámicas culturales que se originaron en nuestro continente partiendo de la diversidad de los modos de vida prehispánicos y los elementos africanos heredados para la formación de la cultura venezolana. Como lo señala el investigador afrocubano Fernando Ortíz (1953): “donde se revuelven y entrechocan en conflicto las culturas endógenas con las exógenas” y se generan procesos de fusiones e intercambios culturales expresados en nuestra identidad hoy.
Dirección de Docencia e Investigación FEVP
Correo-e: dionysrivasarmas@gmail.com
Resumen. Es relevante el interés de estudiar los aportes teóricos del investigador venezolano Miguel Acosta Saignes, ya que nos permite comprender los procesos históricos invisibilizados desde los grupos subalternos, el rescate de la memoria y herencia en la complejidad y diversidad de nuestro devenir histórico. De igual manera, son valiosas las contribuciones sobre el tema de la transculturación, para entender las dinámicas culturales que se originaron en nuestro continente partiendo de la diversidad de los modos de vida prehispánicos y los elementos africanos heredados para la formación de la cultura venezolana. Como lo señala el investigador afrocubano Fernando Ortíz (1953): “donde se revuelven y entrechocan en conflicto las culturas endógenas con las exógenas” y se generan procesos de fusiones e intercambios culturales expresados en nuestra identidad hoy.
Palabras
claves: Miguel Acosta Saignes, esclavitud, transculturación, grupos
indígenas prehispánicos.
La lectura de este texto permite disponer de elementos de interés para estudiar el proceso de formación de la cultura venezolana, partiendo del análisis de algunos sucesos durante el proceso de transculturación y del préstamo de formas culturales desde la esclavitud incipiente de los grupos indígenas prehispánicos y después del contacto con los europeos, lo cual complejiza los diversos caracteres culturales presentes hoy en nuestro país. Por tanto, es transcendente comprender la base de la esclavización previa a la colonización y los elementos que persistieron posteriormente en un proceso de incorporación, adopción, intercambio e imposición, que intensificaron la transculturación y construcción de nuestra identidad desde el acercamiento y proximidad con los aportes de las culturas indígenas, africanas y europeas. Donde es relevante destacar, el papel de las mujeres cautivas y prisioneras en los procesos de asimilación, recreación cultural y social. En este sentido, a continuación se presentará un resumen comentado de tres temas que enfatiza el texto sobre la esclavitud y la transculturación, con el objetivo de comprender los procesos de fusiones e intercambios culturales entre los indígenas originarios, las sociedades europeas y africanas.
I. La
esclavitud en el Orinoco:
Para Miguel Acosta Saignes (2014), la
esclavitud en los indígenas prehispánicos constituía una forma para potenciar
su sistema de producción tradicional y de dominio de otros pueblos, para lo
cual, la guerra era una excusa para la apropiación de la tierra y la captura de
mujeres y jóvenes. El autor expresa:
La esclavitud es institución social
cuya base encuéntrase en la capacidad productiva de las comunidades. En forma
de pleno desarrollo no existe, por eso, sino entre pueblos de agricultura o
pastoreo cuya capacidad de producir subsistencias es tal, que puede
incorporarse en forma de trabajadores esclavos a los cautivos o a individuos
que se compren (p. 140).
En este sentido, Acosta Saignes enfatiza
algunos episodios de la esclavitud. En el caso de los Arawacos del Orinoco, las
Guayanas y las Antillas poseían “esclavos” que los denominaban Macos. Los Caribes y los Arawacos esclavizaban
principalmente a mujeres cautivas, realizaban intercambio de esclavizados en la
costa oriental de Venezuela por cestos de hayo, sal y los comercializaban en el
occidente de Venezuela. Los Caribes del Orinoco, atacaban muchos pueblos, entre
los que se destacan los Salivas, los Achaguas del Airico, los Quirruvas,
Mujirris, Abanis y Pizarvas, para aprovisionarse de Macos y luego suministrarlos a otros grupos. Los Caribes del Cauca,
también asaltaban a muchos grupos, pero no esclavizaban a quienes les
suministraban ciertos productos, por ejemplo, los Quiriquiripas, que eran
tejedores, les abastecían de hamacas y mantas de algodón. Un grupo indígena que
sufrió permanentes ataques de los Caribes, fueron los Guaiqueríes, quienes los
proveían de diversos productos en sus andanzas, pero que sufrieron casi el
exterminio de su población.
Todos los grupos Caribes, en su calidad de
guerreros, prácticamente tuvieron dominio de muchos pueblos en las zonas
cercanas al Orinoco y la región Amazónica, con la intención de proveerse de
mercancías para su subsistencia, esclavizar a jóvenes y mujeres. Acosta (2014)
relata: “los atacaban sin misericordia, eliminaban a los ancianos y recién
nacidos, así como a los guerreros, y se llevaban a los jóvenes de ambos sexos”
(p. 142). Según el padre Carvajal, al regresar realizaban festividades y
rituales de canibalismo y repartían los productos saqueados con las poblaciones
que se habían quedado defendiendo el territorio. Una práctica a destacar por
los Caribes, era la ofrenda de esclavizadas para hacer las paces con algún
pueblo o forma de regalo a visitantes de importancia.
Es importante subrayar, el proceso de
asimilación e intercambio que se gestaba a través de los cautivos y esclavizados,
el cual se daba cuando aprendían el idioma de los Caribes o se casaban con
alguna de las hijas de sus amos. De esta manera, los Poitos empezaban a incorporarse al grupo y formaban parte de la
comunidad.
II. La
esclavitud durante la Transculturación:
Desde los relatos presentados, podemos
visualizar como los Caribes y Arawacos propiciaban las guerras y ataques entre
grupos para apropiarse de sus productos, esclavizar a jóvenes para que
trabajaran sus tierras y atrapar a cautivos para ser sacrificados en la
ceremonia de sus rituales de canibalismo. Miguel Acosta Saignes (2014) nos
explica: “atacaban numerosos poblados, daban muerte a los ancianos y
pequeñuelos, quienes habrían resultado oneroso botín, sacrificaban a los
guerreros, cuya carne habrían de consumir, y apresaban a los jóvenes de ambos
sexos” (p. 144). Sin duda, la esclavización prehispánica estableció las bases
para iniciar el proceso de transculturación, ya que el intercambio principalmente
entre los Caribes y los cautivos (Maicos
y Poitos) alteró y transformó muchas formas de organización social,
costumbres en la alimentación y el vestido.
A partir de la conquista y ocupación
española en las costas orientales de Venezuela, los Caribes se sirvieron como
intermediarios para la esclavización, en función de su destacada práctica de
atacar pueblos, conocimiento de los territorios y tomar a cautivos para su
servicio. A partir del siglo XVI, se intensificó el comercio con la mercancía
humana y se fomentaron nuevas modalidades de labores esclavistas (con
influencia de portugueses, franceses y holandeses), donde principalmente se
vendían a las cautivas esclavizadas a los españoles, holandeses y franceses
(acentuó el forzado mestizaje). Los intereses comerciales y de dominio entre
los invasores, principalmente entre españoles y holandeses, propiciaron
rivalidades para tener influencia en el proceso de esclavización de los
indígenas, a través de los Caribes. De esta manera, utilizaban a los africanos
sublevados para atacar a los holandeses, sus haciendas y plantaciones, según
Acosta Saignes (2014): “se ofrecía la libertad a los negros que prestasen servicios
eminentes. Algunos entusiastas calculan que había treinta mil negros levantados
en las selvas guayanesas” (p. 147).
Los Caribes y los Aruacas establecieron
alianzas con los holandeses, ingleses y franceses para proveerlos de mujeres y
hombres en condición de esclavizados e intercambiarlos por mercaderías (onoto y
el famoso aceite de María). Esta “casería de esclavos”, transformó el régimen
de Poitos y Macos entre los pueblos
de filiación Caribe y Arawaca, las formas sociales y de producción de los
Guahíbos y Chiricoas, los cuales se dedicaban a la recolección y caza, y
comenzaron a atacar a pueblos pacíficos para integrarse a la mercadería humana
y a negociar prisioneros por hachas y machetes. Se cuenta que un español podía
obtener un niño a cambio de tres hachas. Además, el autor nos explica que en la
época:
Los Caribes recibían de los
holandeses, por cada Itoto que
entregaban, una caja con llave y en ella diez hachas, diez cuchillos, diez
mazos de abalorios, una pieza de platilla para su guayuco, un espejo para
pintarse la cara a su uso y unas tijeras para redondear su melena y a más una
escopeta y pólvora y balas, un frasco de aguardiente y menudencias, como son
agujas, alfileres, anzuelos, etcétera (p. 149).
Esta descripción permite develar un interesante análisis sobre el
proceso de transculturación de los indígenas del Orinoco, quienes acentuaron su
agresividad y sometimiento a través de las armas para obtener esclavizados, lo
que progresivamente hizo desaparecer poblaciones enteras, abandono de muchas
zonas, cambios en las costumbres de algunos pueblos, el arrebato de los
antiguos hábitos pacíficos de numerosos pueblos indígenas, como los Salivas y
Achaguas, y la incorporación de los indígenas a un sistema económico que los
alejaba de su tradicional forma de producción social y comunitaria, para la
obtención y dependencia de mercaderías ajenas a sus usos y prácticas
ancestrales.
La esclavización incipiente implementada
por los Caribes y Arawacos a través de la condición social de los Macos y Poitos, representaron un
interesante canal de transculturación, ya que introdujeron cambios y
alteraciones en las dinámicas culturales, cotidianas y familiares en los grupos
donde eran cautivos, donde los jóvenes y mujeres progresivamente se
incorporaban a las costumbres de sus captores. Además, esta forma de
explotación primitiva, dio lugar a las primeras formaciones económicas-sociales
de la América prehispánica. Después de la conquista, el proceso de
transculturación en la zona del Orinoco tomó un matiz más violento, ya que se
desarrolló desde el interés comercial de la esclavización auspiciado por los
europeos como forma de dominación económica, apropiación cultural de los
indígenas y progresiva dependencia del sistema económico europeo.
III. Episodios
de la Transculturación:
El autor afirma que muchos grupos
indígenas que poblaban originalmente el territorio venezolano fueron destruidos
y dispersados a través de las transformaciones culturales de muchos grupos y la
adopción de modos ajenos a partir de la transculturación. Sin embargo, diversos
elementos culturales permanecen hoy y forman parte de la cultura venezolana.
Este proceso de transculturación fue alimentado intensamente, en un primer
momento, por los intercambios entre los Caribes y los Arawacos. Los Caribes cuando
salían vencedores de un ataque tomaban como cautivas y prisioneras
principalmente a las mujeres, quienes ejercían importante influencia en los
préstamos culturales y transmisión de costumbres y tradiciones propias. De
igual manera, los Arawacos acostumbraban a conservar a los jóvenes Caribes para
el desarrollo de trabajos, donde se daban intercambios culturales de manera
permanente. Luego de la conquista, los indígenas adaptaron muchas costumbres
europeas, y los españoles también asumieron muchos conocimientos de los pueblos
originarios relativos a la naturaleza.
Por tanto, es complejo el estudio de la
transculturación y la reconstrucción de las antiguas culturas, tomando en
cuenta los procesos de esclavización, los traslados, movimientos demográficos y
el establecimiento de misiones. Pero, en un esfuerzo de análisis histórico y
reconstrucción de episodios Acosta Saignes examina en su texto algunas fuentes
de transculturación entre los indígenas, europeos y africanos: “En Venezuela
también algunos españoles penetraron en grupos indígenas y llegaron a
habituarse tanto que, una vez rescatados huían de nuevo para convivir con los
indígenas” (p. 310). Dentro de las huellas e intercambios entre los indígenas y
europeos, se destacan, el aprendizaje de métodos de guerra, métodos de siembra,
la designación de las cosas y los procedimientos de producción. Acosta Saignes,
señala que en los procesos de transculturación cuando las culturas que se
relacionan son muy diferentes, los elementos de intercambio cultural están
vinculados a las actividades útiles para la subsistencia y al trabajo.
En Venezuela, es importante la influencia
del caballo, las gallinas y la extensión del ganado vacuno en los procesos de
producción socio-económica. También muchas de las prácticas rituales indígenas
adoptaron elementos materiales de origen europeo y otras especies entraron en
el mundo de las creencias, mitos y tabúes. Sin duda, no sólo los indígenas
incorporaron elementos a sus complejos culturales, los españoles adoptaron muchas
costumbres, usos y creencias de los pueblos originarios y de los africanos
traídos a América. Por ejemplo, el uso del cacao como moneda fue adoptado por
los invasores, muchos modos de caza, usos de guerra y de alimentación fueron
aprendidos por los españoles. Los españoles extendieron y dieron permanencia a
la creencia de los dotes curativos y virtudes del tabaco como antídoto contra
las mordeduras de serpientes y el uso del chimó que se conserva como legado de
los pueblos Timoto-Cuicas. Acosta (2014) refiere: “En el ámbito de las
enfermedades, de las drogas, de los medios mágicos de curación, fue intenso el
préstamo cultural tomado por los españoles” (p. 322). Uno de los productos
medicinales de uso extendido por los europeos, es el llamado “aceite de palo”,
de importante aplicación y comercialización por los holandeses.
Acosta Saignes, resalta el papel de las y
los africanos en el proceso de transculturación, ya que sembraron elementos
culturales de significación espiritual y fuerza sacromágica para la curandería
y conjuros brujescos en nuestro país. Además, conservaron préstamos indígenas
ancestrales: “como en aquel modo de fumar con la candela pa´dentro” (p. 323) y
el uso del colmillo de caimán, que permanecen como práctica cultural de los
afrodescendientes en algunos pueblos de Barlovento. Sin duda, un sincretismo
mágico y religioso se desprendió de las fuerzas misteriosas de los indios, los
blancos y los negros para constituir, lo que expresa Ortíz (1953): “un verdadero
panteón tricontinental”, en territorio americano y caribeño.
Para finalizar, es importante enfatizar
que el grupo indígena de mayor actividad y dinámica en el proceso de
transculturación fueron los Caribes que extendieron su gentilicio en diversas
zonas, como en las regiones del Caroní, el Caura y la costa oriental de
Venezuela y además se destacaron como principales negociantes con los europeos
para el suministro de armas, mercaderías y el tráfico de Macos, lo cual propicio el intercambio permanente de préstamos
culturales, costumbres y tradiciones, pero con la potencia de valientes
guerreros defensores de sus tierras.
Referencias Bibliográficas:
Acosta, M. (2014). Estudios de Etnología antigua de Venezuela. Caracas: Centro Nacional de Historia. Pp. 140-158, 307-331.
Referencias Bibliográficas:
Acosta, M. (2014). Estudios de Etnología antigua de Venezuela. Caracas: Centro Nacional de Historia. Pp. 140-158, 307-331.

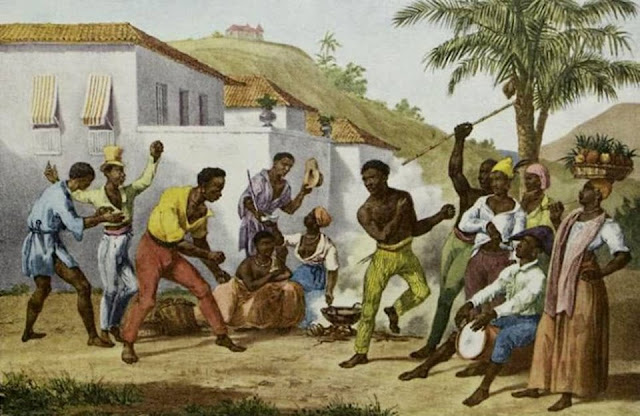

Comentarios
Publicar un comentario